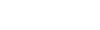Keith Rogers es mi mejor amigo. Nos conocimos cuando yo estaba en segundo año de preparatoria y él en primero. Él acababa de mudarse a la zona porque su padre había llegado a ser el pastor de una iglesia cercana. Varios amigos muy cercanos a mí se habían mudado recientemente o se habían transferido a otra escuela. Keith y yo conectamos de inmediato. Durante los siguientes tres años, fuimos inseparables. Practicamos deportes de preparatoria juntos: fútbol, baloncesto y golf. Tomamos clases juntos. Viajamos juntos. La familia de Keith vivía en una pequeña granja, a casi cuarenta y cinco minutos de nuestra escuela. Durante la temporada de baloncesto, entrenábamos o teníamos partidos de seis a ocho de la noche la mayoría de los días entre semana, casi tres horas después de que terminaban las clases. Como él vivía tan lejos de casa y yo vivía cerca de la escuela, Keith venía todos los días a mi casa antes del entrenamiento. Jugábamos horas de ping-pong. Veíamos a los queridos Chicago Cubs de Keith en WGN. Competíamos en partidos de baloncesto en el patio trasero de mi casa. Cenábamos juntos. Hablábamos de cualquier cosa y de todo. Keith estaba tan seguido en nuestra casa que mis padres le dieron una llave.
La verdadera profundidad de nuestra amistad —que ha perdurado por casi un cuarto de siglo— se forjó durante esas largas horas después de la escuela, cuando no hacíamos mucho más que acompañarnos mutuamente. Poco de lo que hacíamos podría considerarse productivo, pero en esas horas juntos Keith y yo creamos tanta historia compartida, recuerdos compartidos, un lenguaje común y perspectivas compartidas sobre la vida. Todo eso sucedió simplemente porque pasábamos tiempo juntos.
Miro hacia atrás a esas horas aparentemente desperdiciadas con mucho cariño. Doy gracias a Dios por ellas. Me dieron uno de los regalos más preciados de la vida: un amigo cercano.
Hoy, Keith vive en Raleigh, Carolina del Norte. Se casó con una mujer maravillosa y tienen tres hijos increíbles. Yo vivo al otro lado del país, en Los Ángeles. Mi esposa —que está muy por encima de lo que merezco— y yo tenemos cuatro hijos sanos y maravillosos. Keith es diácono en su iglesia. Yo soy diácono en Grace Community Church. Dios ha sido increíblemente bondadoso con ambos. Pero cada vez que nos reunimos —aproximadamente una vez al año— terminamos recordando aquellos días y dando gracias a Dios de que no desperdiciamos esas horas en aislamiento. Damos gracias a Dios porque las desperdiciamos juntos.
Creo que lo que acabo de describir fue bueno para Keith y para mí porque Dios ha diseñado a sus criaturas para desperdiciar tiempo. Sé que probablemente esta sea una afirmación controvertida. Permíteme explicarlo.
Como seres humanos, tenemos límites. Necesitamos dormir. Necesitamos comer. Necesitamos dar descanso a nuestro cuerpo y a nuestra mente. El juego es bueno para nosotros. Los pasatiempos edifican. La capacidad de desperdiciar tiempo es una señal de que somos humanos y no máquinas, una distinción que sin duda será cada vez más importante en los próximos años. Pero hay una estrategia detrás de esta aparente improductividad. Estoy convencido de que es mejor cuando se hace en compañía. Dios nos ha diseñado para ser improductivos con otras personas. Para simplemente existir en la presencia del otro. Para disfrutar del cónyuge, del hijo, del familiar o del amigo que Dios ha puesto a nuestro lado. Eso es lo que significa estar en una relación. Y las relaciones están en el centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas.
Cuando un fariseo, intentando poner a prueba a Jesús, le preguntó cuál mandamiento de Dios era el más importante, Jesús resumió brillantemente toda la ley de esta manera: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente». Este es el gran y principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas (Mt. 22:37–40).
Aquí Jesús declara que las relaciones —el afecto hacia otros— son el centro de la vida como hijos de Dios. El Creador del universo quiere que lo amemos. ¿Y cómo hacemos eso si no es pasando tiempo con Él? ¿Conociéndolo? ¿Leyendo los mismos pasajes una y otra vez? ¿Orando las mismas oraciones repetidamente? El mismo principio se aplica a nuestras relaciones con las personas. Dios nos ha llamado a amar a otros. ¿Cómo podemos hacerlo bien si no los conocemos? ¿Si nunca sabemos qué les gusta y qué no? ¿Si no los hemos visto reír y llorar? ¿Si no estamos seguros de cuál es su comida favorita o qué alimento detestan? ¿Y cómo logramos todo eso si no pasamos tiempo juntos sin estructura ni planes —tiempo en el que no estamos logrando nada, tiempo en el que podemos ser nosotros mismos y observar a otros siendo honestos y auténticos?
Hay muchas razones por las que la amistad está en declive, y como sociedad nos resulta cada vez más difícil desperdiciar tiempo con personas, pero quiero destacar tres realidades en particular. Primero, vivimos en la era de la productividad extrema. Se nos dice que nunca desperdiciemos el tiempo. Se nos dice que cada segundo es valioso y que, si no exprimimos la mayor producción posible de cada día, entonces estamos desperdiciando nuestras vidas. Segundo, nuestra sociedad se ha organizado de tal manera que el aislamiento es más normal que la comunidad. Valoramos enormemente las casas con privacidad. Queremos el menor contacto posible con los vecinos. Por la mañana nos aislamos en el automóvil, manejamos lejos de casa, trabajamos frente a pantallas, luego volvemos a subirnos al coche y regresamos a una casa lejos del trabajo. Cuando caminamos, nos ponemos audífonos y nos perdemos en la música o en podcasts en lugar de hablar con las personas que nos rodean. Además, hay muy poca superposición entre nuestras relaciones en el trabajo, en el hogar y en la vida social, lo cual hace aún más difícil pasar largos periodos de tiempo con alguien, incluso con la familia. Y tercero, nuestros teléfonos y otras pantallas siempre presentes son como una sirena constante que nos invita a escapar al mundo digital en cuanto estamos libres de obligaciones o aparece el menor indicio de aburrimiento. Antes escapábamos del aburrimiento y desperdiciábamos el tiempo junto a un amigo. Ahora escapamos y desperdiciamos el tiempo a solas, acompañados de píxeles e imágenes que imitan la realidad, pero que están muy lejos de la carne y la sangre.
¿Cuál es la solución a todo esto? Es el señorío de Jesucristo. Eso significa adoptar sus prioridades. Él nos manda a amar a otros más que a nosotros mismos. Si de verdad queremos seguirlo, debemos cerrar sesión en las redes sociales, llamar a un amigo y pedirle que se reúna con nosotros para compartir una comida. Si amamos a Cristo, debemos apartar un sábado para estar con amigos en lugar de trabajar. Y si estamos sometidos a Jesús, debemos estar regularmente con su iglesia. Deberíamos considerar vivir cerca de la iglesia, usar nuestro hogar para convivir con otros creyentes y aprovechar cada oportunidad para pasar tiempo con quienes comparten nuestro amor por Cristo. Y, en ocasiones, debemos hacer todo esto sin una agenda. Debemos estar con las personas simplemente por el hecho de estar con ellas. Dejemos que la obra del tiempo, incluso del tiempo aparentemente desperdiciado, produzca su buen efecto. Seamos pacientes. Observemos cómo Cristo obra a través de nuestros esfuerzos modestos por amar. Los resultados podrían ser más extraordinarios de lo que imaginamos.
A principios de este año, Keith y yo pasamos una semana juntos en la costa de Oregón, jugando golf, compartiendo comidas y conversando hasta altas horas de la noche. Nuestra última noche allí, hablamos de cuánto significaba nuestra amistad el uno para el otro. Nos dimos cuenta de que, en esas incontables horas juntos, nos habíamos ayudado mutuamente a conocer más a Cristo. No fue porque fuéramos personas piadosas. Para nada. Sino porque fuimos reales el uno con el otro, y en esa amistad auténtica, forjada al desperdiciar tiempo juntos, aprendimos a apreciarnos como compañeros seguidores de Cristo. Y al apreciarnos mutuamente, dimos gracias al Dios que nos dio el don de la amistad.