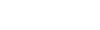Servir a Dios es un privilegio indescriptible tanto como una responsabilidad seria. Es un privilegio porque Dios jamás necesita del hombre. Él «habita en luz inaccesible» (1 Ti. 6:16), «sostiene todas las cosas por la palabra de su poder» (He. 1:3), es servido por miríadas de miríadas de ángeles (He. 1:7, 14; Ap. 5:11) y es «bendito por los siglos de los siglos» (Dn. 2:20; cp. Gá. 1:5). Él es dueño de todo el universo (Sal. 24:1). Todo cuanto existe fue hecho por Él (Sal. 146:6). A Él no le falta nada y es perfectamente capaz de suplir sus propias necesidades, si las tuviera. Al mismo tiempo, nadie merece servir a Dios (1 Co. 1:26-31). Pero, aun así, el Todopoderoso, en amor, ha permitido a los hombres servirle. Servir a Dios es un don celestial otorgado a pecadores que no merecen nada. Solo un corazón perdonado, que sabe que fue traído de muerte a vida (Ef. 2:1), podrá servir a Dios con la motivación correcta. Él «no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos» (Mt. 20:28). Además, después de haber lavado los pies de sus discípulos les dijo así: «vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis» (Jn. 13:14-15). Un corazón agradecido, buscará agradar y glorificar a su Señor a través de su servicio, sabiendo que «[será feliz] si lo [practican]» (Jn. 13:17).
Por tanto, dado que Dios ha extendido su misericordia hacia los hombres permitiéndoles servirle, se requiere de la mayor seriedad, porque el servicio al Señor es infinitamente mayor que cualquier otro servicio que se pueda ejercer. Aun siendo una gracia divina, es un asunto sublime y espantoso al mismo tiempo. Así que, vale la pena averiguar qué es lo que Dios requiere de sus siervos. Tal como el título de este artículo enfatiza, la prioridad para servir a Dios es la santidad. Todo cristiano, independientemente de su rol en el cuerpo de Cristo, sirve a Dios y a su prójimo. Por lo tanto, es importante saber que Dios desea que sus siervos sean santos, que vivan vidas santas: «Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra» (2 Ti. 2:21). Porque Dios exige santidad para servirle, hay tres aspectos que 2 Timoteo 2:21 resalta que nos ayudarán a servir a Dios como Él quiere ser servido: Primero, la santidad complace al Señor; segundo, la santidad conviene al siervo; y tercero, la santidad coincide con el servicio.
La santidad complace al Señor
Primero, la santidad complace al Señor. Hay aquellos que desprecian la importancia de la santidad, pensando que es inconsecuente e irrelevante. Sin embargo, Dios ha decido en su eterna e inmutable voluntad, «[darse] a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para si un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras» (Tit. 2:14). Dios escogió a su Iglesia para salvación y para santificación. No existe ningún hijo de Dios que ha sido justificado que no ha sido santificado (1 Co. 6:11). Por un lado, hemos sido apartados para Él y, por el otro, hemos sido hechos nuevas criaturas (2 Co. 5:17), aunque todavía aguardamos la redención futura «de este cuerpo de muerte» (Ro. 7:24). Calvino afirma: «Cristo no justifica a nadie sin que a la vez lo santifique. Porque estas gracias van siempre unidas, y no se pueden separar ni dividir»[1]. Los que quieren divorciar la justificación y la santificación intentan dividir la obra de Jesucristo. Es una imposibilidad, una necedad. Por eso tenemos certeza de salvación en Cristo. Siempre que Dios salva a un pecador lo santifica a través de su Espíritu, capacitándolo para enlistarlo en su servicio. Los hombres que Dios justifica fueron predestinados para ser «hechos conforme a la imagen de su Hijo» (Ro. 8:29). Al mismo tiempo, la santificación es también un mandato (1 P. 1:16). Es nuestra responsabilidad obedecer, buscando agradarle en todo y vivir para Él. Por lo tanto, el siervo debe ser santo porque la santidad es la meta celestial, el requisito divino y es lo que complace al Señor.
Así que, sirviendo a Dios en santidad es la respuesta apropiada de su redención. Por eso Pablo nos manda, como resultado de las misericordias de Dios, a que «[presentemos nuestros] cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios […]» (Ro. 12:1). Es cierto que no somos salvos por nuestro servicio, pero somos salvos para servir. Cualquier otra respuesta es inferior y menosprecia categóricamente la redención de Dios; además, desprecia el poder santificador del Espíritu Santo. Las Escrituras son claras en afirmar que la santidad en los hijos de Dios complace a Dios:
- «Y el Dios de paz […] os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén» (He. 13:20-21)
- «¡De ningún modo! Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?» (Ro. 6:2).
- «No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas?» (2 Co. 6:14).
- «¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? […]» (1 Co. 6:9).
- «Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta» (Stg. 2:26)?
- «Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación» (1 Tes. 4:7).
El Señor nos ha redimido para vivir para su gloria (Ef. 1:12). La única manera de vivir dignamente la salvación otorgada es en santidad, lejos de impiedad, libre del pecado y listo para la justicia. Nada gratifica a Dios más que ver a sus hijos caminando como Jesús caminó.
Es cierto que Dios usa «lo vil y despreciado» (1 Co. 1:28), «lo necio de mundo, para avergonzar a los sabios» (1 Co. 1:27) y poderosos de este siglo. Sin embargo, al ser escogidos por Dios, somos transformados en herramienta sagradas y útiles en sus manos. Somos santos, apartados para Él. Dios mismo ha dicho que: «el que anda en camino de integridad me servirá» (Sal. 101:6b). El siervo santo es aquel a quien el Señor emplea en su obra, mientras que los que impíos son echados fuera. Que sea dicho de nosotros como fue dicho de los servidores de Salomón: «Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría» (1 R. 10:8). Dichosos son los siervos del Señor quienes son revestidos por su santidad y que disfrutan de su santidad.
La santidad conviene al siervo
En segundo lugar, la santidad conviene al siervo. Para que un siervo pueda ser útil en su servicio al Señor hay un requisito: la santidad. Al hablar de requisito es importante afirmar que Dios puede usar a quien Él desee usar. No hay duda de eso. Pero nadie argumentaría que Dios usó a Faraón, Saúl y Nabucodonosor de la misma manera que a Moisés, David y Daniel. Hay vasos de honra y deshonra en la casa de Dios, pero es una vergüenza anhelar ser un vaso de deshonra (2 Ti. 2:20). De ser necesario, las piedras clamarían las alabanzas de Dios (véase Lc. 19:40), pero el Señor prefiere usar a los hombres. Dios pudo escoger a los ángeles para proclamar su evangelio, pero decidió que los labios humanos serían más apropiados. ¡Qué privilegio! Dios puede usar a cualquiera, pero los de mayor utilidad entre sus siervos son los que son santos: «en gran medida, según la pureza y perfección del instrumento, será el éxito […] Un ministro santo es un arma terrible en la mano de Dios»[2]. Dios mismo ha deseado que sus siervos sean vasos de honra, que sean utilizados con excelencia y efectividad, y que sean preparados para toda buena obra.
Es imposible exagerar la importancia de la santidad en el siervo del Señor. La santidad no es opcional, sino esencial para servir al Señor. Es tan esencial que tan pronto como el siervo pierde su santidad, tan pronto como su vida en piedad es comprometida, su servicio es convertido en una desgracia ante el Señor. Es erróneo pensar que la santidad puede faltar sin que le importe a Dios. Vivir en santidad es sumamente importante para Dios, ya que sin «santidad […] nadie verá al Señor» (He. 12:14). Al mismo tiempo, sin santidad nadie servirá al Señor. El puritano Thomas Brooks habló de la importancia de la santidad para los hijos de Dios: «La santidad es el vínculo que une a Dios y el alma. Dios se unirá a los que en santidad se unen a él»[3]. Sin santidad no puedes ser su hijo, no porque ganes su aceptación por medio de tus obras, sino porque tu vida en santidad es resultado directo de ser su hijo. Si eres su hijo, darás fruto y querrás servirle. Por eso es completamente ilógico pensar que se puede servir a Dios sin santidad. El mandato es claro y convincente: «sed santos, porque yo soy santo» (Lv. 11:44). No hay lugar para debate ni cláusulas condicionales que permitan que alguien pueda servir a Dios sin ser santo. Cuanto más santo es el siervo cuanto más útil será en el servicio del Señor, y esto es bueno: ¡le conviene!
La santidad caracteriza el siervo
Tercero, la santidad caracteriza al siervo y su servicio. El Señor dijo lo siguiente: «Como santo seré tratado por los que se acercan a mí» (Lv. 10:3a). El único tipo de servicio que es genuino y aceptado por el Señor es aquel que es santo, así como Él es santo. Lo que más caracteriza —y debe caracterizar—el servicio al Señor es la santidad porque estamos sirviendo al «santo de Israel» (Jer. 51:5). Nada puede reemplazar la santidad en el servicio a Dios. No nos engañemos. No se trata de habilidades ni dones, sino de santidad. Dios puede enlistar el menos preparado. No se trata tanto de recursos y posesiones, sino de la santidad. Dios puede encomendar al más pobre, al menos preparado, al menos estimado, al menos esperado, al menos capacitado. No es tanto una cuestión de posición ni prestigio, sino que de santidad. Lo que debe caracterizar al siervo y su servicio hacia nuestro amado Señor es la santidad. Brooks nuevamente da en el clavo al afirmar que «la santidad pone un sabor divino en todos los servicios del hombre»[4]. La naturaleza del servicio requiere que los que lo ejercen sean puros, sin mancha y santos.
Los verdaderos siervos del Señor convierten toda oportunidad en un servicio rendido ante Dios. Esto los caracteriza. Los falsos siervos, por el contrario, pervierten todo servicio al Señor. Los verdaderos siervos buscan cómo pueden servir al Señor en cada situación, mientras que los falsos siervos aprovechan cada oportunidad para servirse a sí mismos. Aquel que sirve a Dios para ser reconocido convierte su servicio en hipocresía y su reconocimiento en desgracia. Nadie puede servir a Dios para su propio beneficio y esperar salirse con la suya. Dios no compartirá su gloria con nadie. Pretender que es posible es una verdadera necedad. De la misma manera como «las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor» (Ec. 10:1), así la impiedad pervierte el servicio al Señor. Dios rechaza toda forma de servicio y adoración que esté salpicada con pecado (Is. 1:11–15; Am. 5:21–23; Mal. 1:10); simplemente, «no son aceptables, y […] no [le] agradan» (Jer. 6:20). Es un peligro mortal ser hallado como el humo que indigna la nariz de Dios (Is. 65:5). Lo que está en juego es de vital importancia.
Además, el servicio no es más aceptable por su nivel de importancia ante los ojos de los hombres, sino por el corazón con el cual es realizado delante del Señor. Por eso, la clase de servicio no dignifica al siervo. Eso remueve la falacia de que hay ciertos servicios en la obra de Dios que son más dignos que los demás. Pero en realidad, es el amo a quien se sirve el que dignifica todo servicio que se puede realizar. Porque cuando Dios es servido, el servicio siempre es digno. Dios es el objeto, el medio y el fin de todo nuestro servicio. Ningún servicio por «inferior» que parezca ser, es realmente inferior, porque Dios jamás es inferior (cp. 1 Co. 12:22–23). Por eso debemos caracterizarnos por vivir vidas santas y servir de una manera que Dios sea agradado a través de todo lo que hagamos (Col. 3:17). Dado que es Dios a quien servimos, debemos apartarnos totalmente de todo lo que Él odia para ser puros para servirle.
Conclusión
En conclusión: ¡gloria a Dios por permitirnos servirle! Como hemos visto, es un enorme privilegio y responsabilidad. Al mismo tiempo, es motivo de gozo saber que nuestro servicio jamás es aceptado por nuestra propia santidad, sino únicamente por medio de Jesucristo. Esto es debido a que «la santidad procede de Cristo. Es el resultado de la unión vital con Él»[5]. Además, solo por medio de Jesucristo podemos «ofrecer sacrificios espirituales» gratos y «aceptables a Dios» (1 P. 2:5). Por eso damos gracias a Dios por el privilegio de servirle y porque nos capacita para vivir vidas santas, apartados para Él como nuevas criaturas que fuimos traídas de muerte a vida. Servimos no porque Dios tiene falta, sino porque nosotros hemos recibido en abundancia. Damos porque se nos ha dado. Es el exuberante favor de Dios hacia nosotros lo que provoca nuestro servicio. No es por obligación, sino por amor. No es por coerción, sino por voluntad. Siempre el servicio genuino brota del agradecimiento.
Sin embargo, el hecho que es Dios quien nos capacita a vivir en santidad no quita la responsabilidad que tenemos de vivir vidas santas que agraden al Señor. Debemos ser constantes, fieles y diligentes, tal como David reflexiona: «Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro» (Sal. 24:3–4a). Es una lucha constante, puesto que, aunque hemos sido santificados —apartados para Él— y Él nos ha dado una nueva naturaleza para seguirle y obedecer su voluntad cuando antes nos era imposible hacerlo, lo cierto es que seguimos en un camino progresivo de santificación. Tenemos que constantemente «[limpiarnos] de toda inmundicia […] perfeccionando la santidad en el temor de Dios» (2 Co. 7:1). No olvidemos que «esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación» (1 Ts. 4:3). Es vital, fundamental y primordial, porque sin «santidad […] nadie verá al Señor» (He. 12:14), ni podrá servirle adecuadamente. Que el siguiente proverbio nos sirva de advertencia adicional: «El favor del rey es para el siervo que obra sabiamente, mas su enojo es contra el que obra vergonzosamente» (Pr. 14:35). La santidad complace al Señor, la santidad conviene al siervo y la santidad caracteriza al siervo y su servicio. Que al final de nuestros días el Señor diga de nosotros las siguientes palabras: «Bien, siervo bueno y fiel; […] entra en el gozo de tu señor» (Mt. 25:23).
---
[1] Juan Calvino, Institución de la religión cristiana (Barcelona: Fundación Editorial de Literatura Reformada, 1994), 1:619.
[2] Andrew A. Bonar, Memoirs of McCheyne (Chicago, IL: Moody, 1978), 95.
[3] Thomas Brooks, The Complete Works of Thomas Brooks (Edinburgh: Banner of Truth, 2001), 4:54.
[4] Brooks, The Complete Works of Thomas Brooks, 4:357.
[5] J. C. Ryle, Santidad (Pensacola, FL: Chapel Library, 2015), 69.
The Master's Seminary
Enseña la Palabra